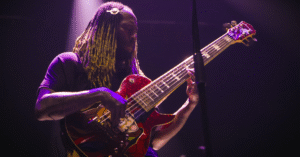Por: Alex Miranda Henríquez
El 2025 ha sido un año interesante para el cine nacional. Entre la popularidad de Denominación de Origen de Tomás Alzamora y la búsqueda de masividad mezclada con thriller de Juan Francisco Olea con Oro Amargo, la paleta de géneros se expande. Dentro del mismo saco también destaca Los Años Salvajes de Andrés Nazarala, que logra revelarse como una obra que vive entre el drama y la comedia sin nunca casarse con un bando.
Andrés Nazarala tiene 48 años, trabaja como crítico de cine y al momento de tener esta conversación aún no se cree del todo el título de director, pese a haber co-escrito y dirigido Los Años Salvajes. Después de que Revista Matadero viera dos veces la cinta (en el FECICH 2025 y en la Sala Nemesio Antúnez, ambas funciones con un conversatorio posterior), la actitud de su autor —alguien que se preocupa por ser entendido lo mejor posible— hizo necesario que buscáramos una conversación más profunda sobre su proceso creativo. Tan así, que de ese afán nace esta nueva sección, Conversaciones de Cine, un nombre lo suficientemente poco imaginativo como para no dejar dudas sobre su propósito.
Los Años Salvajes cuenta la historia de Ricky Palace (Daniel Antivilo), un cantante de la nueva ola a medio camino entre el dandy callejero y el proto-punk avejentado, y cómo debe lidiar con el cierre del único local en Valparaíso que aún le daba trabajo como músico en vivo. El efecto dominó desemboca en un cuestionamiento general de la vida que el protagonista eligió, con aciertos y culpas. La notoria presencia de la V Región en la película sólo hace más obvio el punto de encuentro, y así es como una tarde de invierno llegamos a un reconocido café de la calle Valparaíso, en Viña del Mar.
¿Cuál es tu relación con el cine?
Andrés: Mi relación con el cine, como realizador, creo que se remonta a cuando era niño. Veía películas y después, muchas veces, me disfrazaba de sus personajes. Había una necesidad de puesta en escena o algo así. Luego, en la pre-adolescencia, mi papá me regaló una cámara VHS. Andaba siempre con ella. Tengo un gran archivo de registros. Si uno los ve ahora, con la distancia del tiempo, son momentos de vida que quedan ahí inmortalizados. El cine es un arte fantasmal. Lo prueba la filmografía de Jonas Mekas, por ejemplo. Creo que empecé a tomarme el cine más en serio recién en el año 2008, cuando hice una película que se llama Debut.
¿Cómo entraste al cine? Por lo que entiendo partiste escribiendo
Fue algo muy consciente. Me dije “Quiero hacer una película” y la hice con un grupo de amigos. Terminamos siendo tres personas. Para mí esa fue una gran escuela, porque aprendimos a fuerza de errores. Además, soy crítico de cine desde el 2002. Entonces siempre tuve un vínculo con el cine, primero desde la escritura para medios; luego desde otras exploraciones. He publicado dos novelas que giran en torno al cine.
¿Qué recuerdo tienes de Debut?
Una película que hicimos entre amigos. Se estrenó en el SANFIC y en el In-Edit. Fue muy modesta, está llena de errores seguramente. Pero para mí es importante. Yo la quiero mucho.
¿Cómo se puede ver Debut?
Está por ahí, en Vimeo. Creo que tiene elementos en común con Los Años Salvajes.
Te metiste medio a la mala en el mundo del cine.
Me metí a la mala y siendo crítico del cine, lo que no es una buena combinación. Obviamente, hay gente que quería ver una mala película de un crítico que quizás criticó sus películas. Entonces fue también como una especie de exposición. Pero para mí fue una declaración de principios. Como crítico siempre valoro cosas que no tienen que ver con la perfección. Siempre valoré la honestidad de una película. En toda mi época de crítico en diarios siempre fui un gran defensor del cine de bajo presupuesto y de las películas más imperfectas. Ya lo dijo Jonas Mekas: “lo que necesitamos son más películas imperfectas”.
Lo dices mientras llevas puesta una polera de Jim Jarmush.
Siempre valoré la honestidad más que la perfección técnica. Debuté en una película llena de errores e imperfecciones técnicas, hecha por un amateur que nunca estudió cine. Pero, para mí, tiene el alma de las películas que me gustan. Entonces es como una declaración de principios. Es decir: “Soy un crítico pero no me importa si hay un error de continuidad”. Me interesa el alma de la película, la honestidad que tenga el director para contar su historia, en especial en tiempos en que todo parece tan calculado.

Música y crítica: “Al cine se le piden exigencias más industriales”
Andrés Nazarala: Tengo una novela que se llama Última Función. Trata sobre un crítico de cine viejo, con coma diabético, que está muriendo en un hospital. Ahí empieza a revisar las películas que lo marcaron y en un momento él dice que su gran referente en la crítica no son los críticos franceses ni los grandes teóricos, sino Lester Bangs. Eso es porque a mí me gusta la música y la crítica musical. Me encanta el arrojo y la pasión de Lester Bangs.
Lo que pasa con el cine es que, al estar tan enmarcado como un arte de entretenimiento, se le exigen cosas que en otro arte no se exigen, como la perfección técnica. En la música hay gente que hace un disco con una grabadora de cuatro pistas, se escuchan las micros pasando afuera, y a pesar de todo puede ser una obra maestra. Pero al cine se le piden exigencias industriales, y que entretenga. Nadie le pediría a Brian Eno que entretenga.
Una película puede ser como [la banda] Beat Happening en vez de Genesis. Al cine se le exige una especie de perfección técnica que a la música no se le pide. Los discos de Syd Barrett, con los errores que tienen —se equivoca en algunas notas, después vuelve a empezar, en otro momento se detiene de nuevo— son obras maestras. Me gusta pensar en el cine como un arte libre. En Buenos Aires trabajé mucho con Raúl Perrone , el maestro indiscutible del cine independiente. Él siempre dice “para mí el cine es como el jazz, es una improvisación”.
¿Sientes que falta improvisación?
Estamos en un buen momento porque están apareciendo muchas voces distintas, pero creo que aún falta un cine de los márgenes y la experimentación. Eso en Argentina, sin ir más lejos. es fuerte.
Yo siento que este año han habido muchas películas con temáticas que nunca había visto tan bien logradas. Quizás tiene que ver con que me falta ver cine chileno. O quizás es que ahora simplemente hay mejor distribución y nos llega más cine. Pero yo siento que antes no había visto algo como Oro Amargo, con una aspiración abiertamente hollywoodense.
Lo que pasa es que hay un cambio cultural. Siempre hubo intentos de hacer un cine de género chileno, pero ha quedado ahí porque por lo general son películas que no han tenido éxito en salas y no entran en festivales. Pero el hecho de que Denominación de Origen u Oro Amargo estén en festivales habla de un cambio cultural.
Siento que por mucho tiempo el intento de hacer cine más “comercial” en Chile era algo como Nicolás López (sorry por sacar a Nicolás López).
A mí me parece que el cine López era muy deudor de la televisión. Era un cine que existía gracias a la televisión, en tiempos en que la caja chica reinaba en Chile.
Una imagen que se ve televisiva.
Sí, se ve televisivo. Colores, actores televisivos. Me parece que en el caso de… no sé, de Denominación de Origen, no se está alimentando de la televisión: se está alimentando quizás de las redes sociales, de algo nuevo, y también del cine. Para mí está muy cerca de los mockumentary, de lo que hacía Christopher Guest. Oro Amargo no la he visto, pero me imagino que también mira al cine.
Una vez escuché a Tomás Alzamora explicar que él hacía rap cuando chico y de ahí venía su improvisación, y por lo mismo esa película la hace con casting de gente normal. Que les explicaba a modo general lo que pasaba en la escena y vieran cómo sale. Y de ahí sale una honestidad muy real, súper chilena.
Volviendo a Los Años Salvajes, hay un montón de situaciones que a mí me parecen súper reales: la imagen muy simple y efectiva de Ricky Palace pasando por la plaza y lo saludan y ahí queda esa historia. ¿Hasta qué punto se puede ser real en la ficción?
Yo no quería atarme a la realidad, o al realismo. Creo que ese fue el primer principio de la película. En pantalla pasan cosas que solo pasan en las películas, los diálogos son… No sé si la gente habla así, son diálogos de película. El referente inmediato de Los Años Salvajes no es la realidad directa, sino que es el cine o, digamos, la representación de esa realidad. Ahora, obviamente también me interesaba mucho que la película tuviese verdad. Muchos cabros jóvenes me dicen que Ricky Palace les recuerda a su abuelo.

Literatura y Valparaíso: “Creo que cualquier cosa puede nutrir una película”.
Veo mucha literatura en Los Años Salvajes, y no es algo que vea en las otras películas que estamos mencionando. Creo que eso es algo que hace resaltar a esta cinta: ese prólogo muy interesante, esos capítulos que se notan mucho con los fundidos a negro. Hay una cualidad novelesca.
Una pregunta que se reitera siempre es “¿Cuál es tu influencia?”. A mí me cuesta responder eso, porque en el fondo no es que uno sea tan consciente. Uno no dice “Voy a hacer una película con esta referencia”. Yo creo que las referencias son todas las cosas que uno lleva: películas, música y libros. Entonces de alguna manera eso siempre está ahí.
A pesar de eso, acá sí hubo una intención de que funcionara como una novela. Es difícil hablar del tiempo en el cine, y yo tenía una película sobre el paso del tiempo, hay un personaje en ese paso del tiempo… por eso estructuramos la película como una especie de novela, con episodios que, como dices tú, no están marcados, pero la idea es que se sienta el paso del tiempo, como si fuera una novela.
Siguiendo con Jarmush, pienso en Stranger Than Paradise, su paso del tiempo a través del fundido a negro. Aquí también hay fundido a negro, y más allá del corte obvio al final, como que todo está super clarito.
Hay gente que dice que hay como varios finales. Puede ser. La vida a veces pareciera que tiene varios finales. Pero sí hubo una intención así. Yo no me considero tan… en verdad no sé lo que soy, pero a veces me siento más escritor que cineasta. He escrito más que hacer cine.
Los Años Salvajes lo trabajé con una co-guionista argentina, Paula Boente, que es escritora. Entonces creo que los dos teníamos referentes muy literarios. Cuando hablábamos de Los Años Salvajes hablábamos de libros también. Creo que cualquier cosa puede nutrir una película. No sólo otra película. Porque acá hay influencias musicales también.
Me gusta harto también el rollo que hay de meter a los punketas. Muy de Valpo en general. Como estos reivindicadores de un tipo de arte que quedó medio perdido en el tiempo. “A nosotros nos gusta ver hueás. Me hice una polera con tu cara”. Creo que hay algo ahí bien bonito.
Eso es un homenaje. Viví mi juventud acá en Valpo en los ‘90. Es un poco homenaje a esa época, donde girábamos en torno a la música y siempre teníamos esta obsesión por encontrar algo, una joya que nadie conoce. La chica de la película, que tiene esta obsesión por Ricky, esa chica podría ser muchas de mis amigas de la época.
[Alerta de spoilers de la película]
Esto es ya más de sapo: para mí claramente el final significa algo claro, pero también he escuchado gente que dice que es como un final feliz. Según yo, están todas las pistas como para que se entienda que es la muerte de Ricky Palace.
Para mí depende de cada interpretación. La otra vez alguien que fue a ver la película me comentaba “Puta, que dura es la película, quedé pa’ la cagada”. Pero hay otra gente que me dice “Hueón, súper graciosa. Me encantó Tommy Wolfe, me cagué de la risa”.
Ahora, tampoco me quiero hacer el hueón. Sí, jugamos un poco con esa ambigüedad que da el final. Me gustan las películas que no dan todo en bandeja.
El perro está en una tocata. No debería estar ahí.
Es raro que haya un perro. Además, tiene una iluminación que le da como una irrealidad. Hay gente que dice que es el sueño que antecede a la muerte o que el perro es quien lo conduce a esa otra dimensión, como se creía en muchas culturas. Pero también está bueno pensar que volvió a Valpo. Lamentablemente, incluso en el mejor de los casos Ricky volvió con conciencia de su muerte, y le da la posta de la música a los jóvenes.
Yo creo que de todas formas es triste el final. Incluso el final feliz es medio triste. Lo hicimos también conscientes de esos finales como de películas gringas, que terminan con una tocata y están como todos ahí. Es un falso final feliz.
[Fin de los spoilers de la película]
Sí, creo que es interesante el corte que tiene al final. A mi ya me había gustado la película, pero llega el corte y nos vamos a la mierda. Siempre me va a gustar estar en una sala de cine y que nos vayamos a la mierda. Yo creí que ya me había dado vuelta la película. Y fue como… No. Aquí hay algo más.
Eso pasa ¿no? Sí, y creo que es bueno. Como te digo, hay gente que sale contenta pero también hay gente que sale como muy afectada. Me pasó que estuve en el BAFICI, en Buenos Aires. Se nos acercó un caballero llorando. Yo creo que le tocó el tema de la vejez. Me dijo que era la segunda vez que lloraba en un cine, que la primera vez fue una película de Leonardo Favio. Uf, para mí fue como… ¡Guau!
También me interesaba que la película estuviese dedicada a mi papá y mi hermana, quienes murieron en medio del proceso. Cuando se corta la imagen al final — con la emoción que uno carga— aparece el homenaje. Me interesaba resaltar esa dedicatoria.
Más allá de este específico viejito que me estás hablando en Buenos Aires, me parece que es súper triste la película, pero igual me reí mucho también. Encuentro que tiene grandes momentos de comedia.
Obviamente que es súper gratificante que alguien se sienta tocado por la película. Por algo que uno hizo. Y al mismo tiempo es extraño. Porque uno hace estas cosas como en su mundo privado y después se abre al mundo y llega a muchos lados.
A mí me pasó algo. Publiqué un libro que se llama Hotel Tandil en 2019, y me escribió una mamá que me contaba que su hijo había leído mi libro en un taller en Santiago. Que su hijo estaba muy perdido y ella también porque había perdido hace poco a su marido. Ambos estaban mal por la muerte del padre y que su hijo, después de leer el libro, decidió que quería estudiar cine. Me contó eso y me asombró ¿Cuál es el alcance de una obra?
Quería preguntarte sobre la diferencia entre hacer cine versus escribir libros, o incluso crítica.
Desde que yo hago cine siempre he tenido que buscar una respuesta a la pregunta de “Ah, y eres crítico, ¿cómo haces cine?”. Y ahí siempre acudo a Godard, quien decía que hacer una película o hacer una crítica es lo mismo. Siempre uso esa hueá como excusa. Pero pensándolo bien, yo siempre tuve ganas de hacer cine. Y también de escribir sobre cine. Son formas de amar el cine.
De mantener el cine cerca.
Ahora, son procesos muy distintos. Uno es más solitario. Ahí siento que tengo control sobre lo que yo escribo. Puedo borrar, reordenar, rehacer. En el cine uno trabaja con mucha gente.
Sí, es algo muy colectivo.
Muy colectivo. Y a pesar de eso, creo que en esta película se mantuvo como la esencia de lo que quería hacer. Y esto no es menor. Hay directores que me han confesado que han terminado haciendo algo muy distinto a lo que concibieron en sus cabezas en un comienzo. Los Años Salvajes es la película que yo había pensado. Eso me pone contento.

Sobre el complejo proceso de hacer cine
¿Qué es lo más difícil de armar una película?
Todo lo que antecede a la película: buscar presupuesto, toda esa burocracia. Es complejo, hay que tener paciencia y perseverancia.
¿Cómo lo hiciste tú?
Nos ganamos un fondo audiovisual.
¿El Estado?
Sí, pero lo hicimos con un fondo regional, que es mucho menos plata que un fondo nacional. Creo que hubo un muy buen trabajo de todo el equipo porque parece una película que cuesta más de lo que costó. Es de bastante bajo presupuesto, te diría. Y eso también es por la calidad del trabajo de todos. Ahora, eso no quita que el rodaje es un momento de mucha intensidad.
¿Cuánto duró el rodaje?
Casi un mes. Pero entremedio caímos varios con COVID. Caía uno y lo reemplazábamos. Caía otro y lo reemplazábamos. Después caí yo y tuve que estar cinco días fuera. Por un tema de presupuesto tuvimos que acortar el guion. Tuvimos que readaptar la película a las circunstancias.
¿Puedo preguntar qué quedó afuera?
Algunas escenas. En el bosque había más personajes, por ejemplo.
Igual está dentro del normal de grabar una película.
Había un par de personajes más y de situaciones que tuvimos que sacar. Pero nada, la película para mí después cobra vida en el montaje. Y pasa algo que igual es interesante: Si al terminar el rodaje tú me hubieras preguntado cuál es tu escena favorita, yo te habría dicho que era una que finalmente no quedó.
Es una escena en que Ricky Palace está solo en su pieza, casi al comienzo, antes de la tocata del cierre del local. Y baila… Hay muchas películas en las que los personajes bailan hacia la cámara, pero acá me interesaba a alguien bailando en su soledad, como sin conciencia de la cámara. Y me parece que quedó muy bueno. Y Ricky fuma, baila, se cansa, se sienta, sigue bailando. Fue un momento de intimidad musical que a mí me encantó. El punto es que por alguna razón, no tan lógica ni tan racional, en el montaje quedó afuera, ¿cachai? Yo me la jugué en el rodaje por esa escena, pero la veía y decía “no, no puede estar acá”. Al final la sacamos. Son interesantes las cosas que pasan en el montaje.
Me llama mucho la atención que tu película tiene un ritmo muy entretenido para ser una película que trata temas que son más lentos, más estacionarios.
Yo creo que había, todo el tiempo, el desafío de encontrar un equilibrio entre lo más contemplativo y la acción. Y en eso de contemplativo, a mí siempre me ha gustado retratar a personajes solos. Es algo que hace muy bien Chantal Ackerman. Creo que siempre hubo una tensión para lograr ese equilibrio. No sé… Es como Pixies cuando dicen Quiet Loud. En la película también está esa dinámica de Quiet-Loud. Un poco antes de filmar Los Años Salvajes había visto una película de Claire Denis, un mediometraje muy raro que se llama U.S. Go Home (1994). Ahí hay un tipo joven que baila en su pieza una música rock and roll. Me gustó mucho como estaba abordada esa escena y me quedó dando vueltas. Cuando uno está con la antena a full antes de filmar, muchas cosas te empiezan a hacer sentido.
Dices que Debut tenía varios paralelos o temas parecidos a Los Años Salvajes. Una vez cerrado todo el proceso de esta película, ¿te interesaría explorar otro género, buscar otras cosas que cinematográficamente te interesen?
A mí me gustan mucho los autores; no solo de cine, sino que los autores que parecen girar en torno a los mismos temas, o que parecieran estar siempre reescribiendo una misma obra. No me cierro a otras cosas, pero me gusta esa idea. El caso de Kaurismaki, el caso de Martín Rejtman en Argentina, que siento que sus películas siempre circulan sobre los mismos elementos. Creo que hay cosas que no se agotan, al menos para mí. Ahora estoy haciendo un registro de un cantante de Valparaíso que se llama Gonzalo Sáez, en distintas partes de la ciudad, es en blanco y negro, y son canciones básicamente. Lo estoy haciendo solo. Grabo los fines de semana, pero llevo un buen tiempo, así que ahí algo va a salir. Nuevamente está la ciudad, un músico, etc…
Hablando de trabajar en cine en los tiempos libres, escuchaba a Tomás Alzamora en un momento cuando decía “estábamos haciendo esta película, pero yo entre medio tenía que hacer pitutos, porque el cine no me da lo suficiente”. ¿Qué haces en el tiempo que no estás haciendo películas?
Yo sigo escribiendo de cine. Escribo en la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile; escribo en La Panera, una revista cultural; escribo en La Segunda hace muchos años. Sigo con el ejercicio de escribir siempre de cine, y eso implica ver muchas películas. Además, soy programador de FICVIÑA y doy clases en el Instituto de Arte de la PUCV.
Todos los trabajos terminan en el cine igual
De hecho, cuando filmé la película, ese mes tuve que adelantar caleta de entregas para no tener que estar escribiendo en medio de la grabación. Yo soy un freelance absoluto, no tengo vacaciones. Por supuesto que me encantaría profesionalizarme y quedarme solo en el cine, pero es difícil.
¿Cuántos años más o menos son desde que sale la primera idea de Los Años Salvajes hasta que se estrena?
No tengo tan claro porque soy medio malo para eso… Me acuerdo que la idea de hacer una película con Ricardo Palacios —Ricky Palace— surgió hace muchísimos años: estaba en una tocata ahí en la boíte Hollywood, en calle Chacabuco. Creo que estaba tocando una banda punk llamada Leche con Mora. Había una fotografía del mismo lugar, pero en los años ‘70. Me acuerdo que estaba el Pollo Fuentes, estaban Las Satánicas, que eran un grupo de chicas como danesas que vinieron a Chile en esa época, con una estética muy pop. Recuerdo que tenían una chica así tocando una trompeta. Era todo muy exótico. Ahí se me ocurrió, medio borracho: “Puta, se podría hacer una película a un músico de esa época, pero… en el presente”. Y se me ocurrió como chiste Ricky Palace, o sea, Ricardo Palacios. Después me olvidé; fue sólo una idea que se me ocurrió en el momento. Yo tengo cientos de ideas que nunca han prosperado. Tiempo después lo retomé. Con Paula empezamos a escribir y reescribir como el 2017. Fue un proceso largo.

Soy un Volcán: Los límites y expresiones de la música
¿Nunca te ha interesado meterte en la música?
Hace 20 años que soy, entre comillas, “músico” estable de Teatro La Peste, una compañía de Valpo. Hago música hace muchos años para teatro y fracasé siempre con bandas. Me costó encontrar músicos entusiastas. Yo envidiaba a otras bandas en que todos los miembros de la banda parecían entusiasmados y remaban para adelante. Nunca me pasó. Siempre alguien faltaba a los ensayos… los bateristas siempre son complicados.
Es impresionante, siempre son complicados.
Nunca tienen batería o viven lejos.
Los bajistas siempre son piola.
Sí, siempre son piolas.
Caché que ‘Soy un Volcán’ la escribiste tú.
Nosotros el 2017 empezamos a escribir el guion y lo postulamos en 2018 a un fondo del guion. Con la plata decidimos hacer un teaser para salir a buscar financiamiento. Se trataba de un falso trailer porque eran escenas de una película que aún no se grababa. Está en Vimeo. Ahí está Antivilo sin canas, más joven. Cachamos que a esta película de músicos le faltaba una canción. Entonces escribí ‘Soy un Volcán’. Puta, yo no compongo canciones, pero nada, tomé dos acordes y me concentré más en la sonoridad de las palabras que en su sentido. Después se la pasé a Sebastián Orellana (compositor del soundtrack) que hizo la versión de banda que uno escucha en la película.
Que interesante que Sebastián Orellana no fuera el compositor de esa canción
La versión original era distinta, era más garage, más parecido a Los Saicos. Pero Orellana la hizo más sofisticada, más selvática.
Ricky Palace es muy Los Saicos y toda esa onda. Desde la guitarra que tiene para abajo
Muy inicialmente mi idea de Ricky era que fuera como Los Saicos, una suerte de rockero proto-punk. Yo quería que La Big Rabia, la banda de Orellana, hiciera la música. Me encantaba esa propuesta de bolero punk. Honestamente, mi idea era que fuera como más cruda, pero Sebastián ya estaba en otra etapa musicalmente. Más sofisticada. Él me fue proponiendo esta música más melancólica, con un sonido más depurado. Me encantó. Me di cuenta de que quizás me estaba cerrando mucho a la idea del proto-punk.
Orellana es un genio. Me parece que la canción ‘Los Años Salvajes’, por ejemplo, tiene ese sonido rock and roll medio cincuenta, medio Roy Orbison, y luego ‘Tomame el Corazón’ parece más Nueva Ola. También hubo otras influencias como Marc Ribot. Sebastián y yo compartimos el fanatismo por su obra.
Creo que está esa melancolía en el personaje pero en ningún momento le quita lo punk. Pero no es algo sonoro, es más una actitud.
El punk es más que un sonido.
Una vez hablando con Eddie Pistolas de Panico me dijo: “El punk puede ser la hueá que querai”.
Es que el punk lo puedes ver como un espíritu. En lo estrictamente musical a mí siempre me gustó más el post-punk que el punk. El post-punk es una música más de juego que, con una intención incluso política, se atrevía a mezclar cosas, como el dub, el reggae, o hasta la música disco que tomó PiL con esos bajos. Ahí me parece que el punk se abre porque era una música muy cerrada.
Y todos los primeros punk dicen que hicieron todo de forma muy natural pero muy desechable, se hace y el movimiento se muere el mismo año.
Y era súper de blancos. Lester Bangs escribió un artículo que habla de la supremacía blanca vinculada al punk y fue muy polémico en la época. Pero después se abre culturalmente, y es en parte también (gracias) a cosas como las que hizo The Clash, que dijeron “si podemos agarrar del reggae, podemos agarrar otras cosas”, y ahí sale The Specials, por ejemplo.
Algo que me gusta mucho de Sebastián es que es un tipo de mucha cultura musical.
¿Y sobre la actitud de Ricky Palace?
En Ricky hay una dinámica del dandy. No tiene nada pero gasta plata en lujos innecesarios. Es una gran bofetada al capitalismo: no tener nada y tomar whisky, por ejemplo. Es una insolencia a la dinámica capitalista. Ricky tiene sus códigos muy claros y vive aferrado al imaginario juvenil del rock and roll.
Por otro lado, mucha gente me ha dicho de Ricky que es una metáfora de Valparaíso, que sale adelante, recibe los golpes de la vida y sigue ahí sigue parándose.
Me gusta ver cosas abiertamente porteñas en la película, como la escena que pasa en la Radio Valentín Letelier
Sí, ése es un locutor real. Me interesaba que todo el artificio de la película pudiese convivir con elementos más documentales. Me interesaba que el locutor Ricardo Salazar interpretara al locutor Ricardo Salazar, quien todos los días hace ese mismo trabajo. Esa representación choca, por ejemplo, con la de Tommy Wolf, que es completamente un artificio.
Esa operación construye un mundo híbrido. El Elvis del puerto me interesaba mucho. Él es una especie de Ricky. Se llama Marcelo Rossi y tuvo un período de éxito en la Nueva Ola antes de reinventarse como el Rey del Rock and Roll.
Como el cameo del Pollo Fuentes.
En el guion inicial estaba Luis Dimas, pero lamentablemente falleció.
Luis Dimas habría sido un gran personaje en la película.
Claro. Aparte, estuvo en Takilleitor. Me parece que es una película bastante autoral. Hay gente que se ríe de ella pero igual hay un lenguaje, un sentido. La inclusión de Luis Dimás era homenajear un poco a Takilleitor. Cuando falleció persistí en la idea de tener a alguien de la Nueva Ola y surgió la posibilidad del Pollo Fuentes.
Fue bacán trabajar con él. Se tomó muy bien la humorada, porque se interpreta a sí mismo, invita a Ricky a un reality show y todo. Estoy muy agradecido que haya aceptado y que jugara un poco. La gente a veces cuida mucho su imagen.
En otros lugares donde no conocen al Pollo Fuentes, como en Argentina, la gente inmediatamente entiende que es alguien real. Pasó también en Francia cuando [la película] estuvo en un Festival Latinoamericano de París. Por algún motivo, los espectadores saben que es real y que no es un actor.
¿Qué cine te gusta, más allá del que ayudó a la película? Ya mencionaste a Kaurismaki.
Me gusta demasiado el cine, todo tipo de cine. La pregunta es más bien: ¿qué cine me gusta hacer? Por ejemplo, el principio básico de esta película era no hacerme cargo del realismo, pero a mí me gustan mucho los cineastas que apuestan por el realismo, como Cassavetes, donde la cámara es invisible. Es tanta realidad y tanta verdad que es apabullante. Yo amo a John Cassavetes, pero a la hora de querer hacer una película no busco ese camino.
¿Y qué películas has visto últimamente que te han quedado en la cabeza?
Me da por épocas. He estado viendo cine italiano. Mucho Fellini. Bueno, mi papá falleció hace unos años y a él le gustaba mucho Fellini. Me parece un maestro.
Me gustan los directores que rompen con la lógica de los géneros. Hay una película italiana de Monicelli que se llama Un borghese piccolo piccolo (1977). Es una comedia que a la mitad se convierte en una tragedia espantosa. Ese tipo de cosas me interesan.
Tengo un apego muy particular por los —por decir de alguna manera— comediantes melancólicos, y eso para mí va desde Chaplin pasando por Kaurismaki hasta Alexander Payne. Hay filmes que para mí brillan por ese equilibrio entre el humor y lo triste. Por ejemplo Whisky (2005), película uruguaya de Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella, que es una comedia clásica, pero sus tintes emocionales la vuelven muy particular. Te deja un nudo en la garganta al final y uno no entiende muy bien por qué. No hay nadie que muera, no pasa nada evidentemente dramático y, así y todo, te deja con una tristeza extraña. Esa combinación siempre me gustó. La buena comedia tiene esa profundidad.
¿Y la misma pregunta, pero con música?
El algoritmo te va aislando del mundo. Spotify me tira la música que siempre escucho o me hace descubrir otras cosas pero en la misma línea. Normalmente escucho mucha música, jazz, cantantes de otra era, me gusta mucho Serge Geinsburg, Jaques Brel, Léo Ferré, el “Polaco” Goyeneche.
Escucho harto post-punk, new wave y el algoritmo me ha hecho descubrir una banda que no conocía, Pink Turns Blue. A veces me va tirando cosas de música que no conozco, pero no escucho nada actual. En un momento escuchaba Arcade Fire y me parecía que eso era nuevo pero ahora es súper viejo, ¿o no?
Sí
También soy muy muy fanático de Tom Waits, que creo que tiene política de sonido. Me gustan los músicos que abusan de la reverberación, como Charlie Megira.
Que es algo que característico del rollo Tom Waits igual
Claro, Tom Waits es música fantasmal. Para mí es también muy porteño, con su evocación del pasado y la nostalgia de la música de marineros. Yo creo que nos engaña. Tom Waits no nació en California. Nació en Valparaíso.